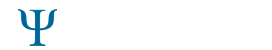Las definiciones generales definen el respeto como:
- Atención y cuidados hacia los demás y uno mismo
- Aceptar algo y obedecerlo
- Temor o miedo hacia personas o cosas
El respeto hacia el profesor, o hacia otra persona nunca debe ser por temor o por miedo, ni por temor a la persona del profesor, ni por las sanciones que impone. El respeto hacia la figura del maestro, profesor o autoridad se ha basado durante mucho tiempo en pedagogías coercitivas, autoritarias y de respeto unilateral, el poder del maestro-profesor sobre el alumno era excesivo y con la posibilidad y la libertad de sancionar y castigar sin ningún tipo de límites, en la mayoría o inmensa mayoría de los centros escolares, tal como refleja la historia de la pedagogía escolar y los castigos escolares. En algunos países aún está vigente este tipo de pedagogía. (1)
El respeto hacia el profesor y hacia los alumnos, debe enseñarse desde el enfoque general de conciencia social. El respeto como atención y cuidado de los demás, en la necesidad de aceptar normas (justas) y obedecerlas, no por miedo o temor a ser represaliado, sino por una progresiva construcción mental de la conciencia social de respeto mutuo, para convivir en base a los principios del bienestar común.
Respeto y Responsabilidad según el enfoque piagetiano
Piaget señala dos tipos de respeto y dos tipos de responsabilidad en función de las capacidades evolutivas-cognitivas en la infancia:
Respeto unilateral: El niño menor de seis o siete años, considera las normas sagradas, impuestas desde fuera y obligatorias y eternas, no modificables. Las normas de los adultos hay que aceptarlas y respetarlas sin discutir.
Respeto mutuo: Los niños mayores de seis o siete años inician la comprensión de que las normas son normas, e incluso pueden cambiarse, y que por encima de las normas hay personas y circunstancias especiales, que deben tenerse en cuenta cuando alguien se salta una norma o no la cumple. Por lo tanto el respeto mutuo, el respeto a las personas, empieza a estar por encima de las normas impuestas, especialmente cuando se considera que estas normas son injustas.
Responsabilidad objetiva: Los niños menores de seis o siete años, están guiados por el realismo moral, las acciones están bien o están mal, no hay circunstancias atenuantes, ni dan valor a la intencionalidad de la conducta ni separan entre conducta involuntaria o accidental y conducta intencionada al saltarse las normas. Por lo tanto si alguien se salta una norma, hay que sancionarle sin valorar nada más (Piaget). No importa si se ha caído, está en el suelo y está prohibido estar tumbado en el suelo, según la norma de clase hay que castigarle, como mucho algunos niños cerca de los cinco o seis años, que empiezan a valorar la causa de los sucesos, dirán: no haberse caído.
Responsabilidad subjetiva: Se inicia alrededor de los seis o siete años, es la posibilidad de valorar los sucesos y conductas según las circunstancias y valorar entonces el comportamiento incorrecto. Por ejemplo, un niño que levanta la mano y le da con la mano sin querer en la cara de otro niño, desde la responsabilidad objetiva: “ese niño ha pegado al otro y hay que castigarle”, desde la responsabilidad subjetiva: “ese niño no ha pegado a nadie, ha sido un accidente al cruzarse la cara del otro niño en ese momento”.
A partir de estos conceptos piagetianos, hemos elaborado actividades y ejercicios para las distintas edades, teniendo en cuenta las capacidades evolutivas-cognitivas de los niños según su edad evolutiva para favorecer el respeto y la responsabilidad dentro de sus posibilidades, pero con el objetivo en todas ellas de guiarles hacia el respeto mutuo y la responsabilidad subjetiva.
A continuación comentamos algunos ejemplos y citas de enfoques evolutivos – cognitivos, de Piaget y de otros autores constructivistas que no son necesariamente piagetianos, que nos han servido como base para la elaboración del programa ERAC.
Piaget expone en su libro El criterio moral en el niño (2) dos tipos de respetos y dos tipos de responsabilidad que aparecen durante el desarrollo infantil de modo invariante, primero el respeto unilateral y después el respeto mutuo, en el adulto coexisten ambos tipos de respeto y puede inclinarse por uno o por otro.
En la infancia aparecen de forma gradual y progresiva, y la educación debe tender a favorecer el respeto mutuo.
Respeto unilateral: Es el respeto basado en la coacción, en el miedo y temor a los castigos y reprimendas de la autoridad, es la aceptación de las normas por miedo a las represalias, y por una tendencia en la primera infancia (y Piaget insiste en ello) que tienen los niños a obedecer por encima de la desobediencia, especialmente obedecer a las personas adultas próximas y con las que les une un lazo afectivo. También, señala Piaget, que obedecer y aceptar las normas impuestas por los adultos, va a depender en parte de la presión de los adultos, y que de la presión de los adultos va a depender en parte el comportamiento moral de los niños, si esa presión es excesiva o no hay presión, es más probable un comportamiento inadaptado, si la presión implica sanción reguladora cuando se incumplen las normas o sanción y revisión de comportamientos los niños tienden a cumplir las normas.
El respeto unilateral, o la obediencia unilateral: del niño al adulto, es la conducta evolutiva-cognitiva característica de los primeros años, entre los cero y los ocho años en general.
En Infantil e inicios de Primaria, los alumnos, los niños, necesitan que se les impongan normas sociales, que sean justas y que se les sancione cuando no las cumplan, según los enfoques evolutivos-cognitivos es el mejor momento para poner normas sin consensuarlas ni discutirlas, normas justas, y sanciones justas. Especialmente antes de los seis años, y coinciden todas las réplicas a la teoría de Piaget, realizadas por autores reconocidos, los niños consideran las normas sagradas, externas y que deben obedecerse sin más: sí o no, está bien o está mal, y está bien o está mal según las normas que el adulto les dice: “el profesor ha dicho que no se puede tocar hasta que no se seque el dibujo”, y eso es sagrado, a lo mejor lo está diciendo mientras lo está tocando, pero la regla, la norma es sagrada. Y ahí en los comportamientos de control y autocontrol de los niños se puede ir observando cómo captan e interiorizan las normas y el esfuerzo que hacen o no por cumplirlas.
A partir de los ocho o nueve años, la capacidad y habilidad cognitiva les permiten además, considerar otros factores importantes para valorar si está bien o mal una conducta, como es la intención, la intencionalidad cuando incumplen normas, es el momento para reflexionar, discernir, razonar sobre comportamientos propios y ajenos. Inician el respeto a la persona y no sólo a la norma, valoran la intención de la persona cuando incumple una norma.
“La interacción social es en realidad una interacción de mentes, de estados mentales, pero estos estados tenemos que comunicarlos a otros” (Astington en El descubrimiento infantil de la mente, p. 60) (3) y este es uno de los problemas que tienen los niños menores de 5 o 6 años, están descubriendo la mente propia y la de otros, y mientras no accedan a la teoría de la mente están atados a su propia percepción o realidad objetiva, a los resultados de las acciones, y no tienen en cuenta la intención que ha provocado o no esa situación. Astington pone un ejemplo muy sugerente en su libro cuando dice que Emily, una niña de 3 años, le dice a su abuelo que su mamá le ha dicho que no le diga que tienen una fiesta sorpresa para su cumpleaños. Otro ejemplo muy sugerente es el de Jeremy (3 años) que sabe que su mamá no quiere que coma galletas, Jeremy le dice a su mamá: mamá vete de la cocina, ¿por qué, Jeremy?, porque quiero coger una galleta ( Peskin, 1992, en Astington p. 128). Un niño de siete años ya sabe como coger una galleta sin que le pille su mamá, esa es la diferencia entre el desarrollo cognitivo de un niño mayor o un niño menor de siete años.
Atribuir a estos niños desobediencia a su madre, o querer fastidiar la sorpresa del cumpleaños o no cumplir con su palabra, etc., sólo indica por parte del adulto incomprensión o desconocimiento del desarrollo psicológico, son conductas no sancionables, por suerte como dice Piaget, que pone ejemplos muy parecidos, la mayoría de los adultos tienen sentido común en muchas ocasiones como éstas y no castigan por eso a los niños, sí les explican que no deben hacerlo o bien esperan a que crezcan para contarles secretos.
En la primera infancia los niños necesitan que les digan cuáles son las normas, y exigirlas en función de sus posibilidades reales evolutivas. Si no queremos que coja galletas, hay que decirlo y además poner las galletas fuera de su alcance, ya las pondremos a su alcance cuando pueda evolutivamente controlar mejor sus conductas. Sería como poner al alcance un cuchillo que no queremos que toque pero que es probable que aunque lo sepa, lo toque. Cubrir las necesidades de la infancia es ayudar a controlar su comportamiento cuando ellos aún no pueden controlarlo, tapar los enchufes para que los niños de un año o dos no los toquen es lo correcto, además de imponer la norma.
Ayudar a aceptar las normas y ser respetuoso y responsable no depende de los niños, depende de las interacciones sociales que desarrollemos con ellos, de enseñarles las normas, el respeto mutuo y de ayudarles a aprenderlas, el adulto además de saber diferenciar al alumno, o al niño, que incumple una norma que está esforzándose por aprenderlas, del niño que las incumple por molestar y del niño que las incumple por dificultades, discapacidades o trastornos, ya sean emocionales o conductuales, y en función de las circunstancias adecuar las normas y las sanciones y aplicar programas de reeducación del comportamiento, al igual que se aplican de reeducación de la escritura, la lectura, u otras materias.
(1) Torrecilla Hernández, L. (1998). Niñez y Castigo. Historia del Castigo Escolar. Ediciones Universidad de Valladolid.
(2)Piaget, J. (1994) El criterio moral en el niño. Editorial Fontanella.
(3)Astington, J.W. (1998) El descubrimiento infantil de la mente. Serie Bruner. Ediciones Morata, S.L.